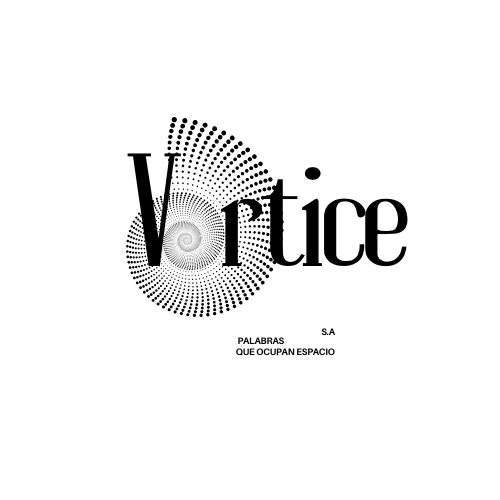Los amores también se heredan. Y aunque esta afirmación puede respaldarse con historias tan turbias como la de Edipo Rey, también hay muchas otras, aquellas que no están escritas, que lo demuestran cada día con una belleza sencilla y cotidiana. Mi amor por un equipo de fútbol, por ejemplo, no es realmente mío, sino de mi padre. Él me enseñó a amarlo, pero las herencias no siempre vienen de los padres. A veces llegan de los tíos, los primos, o de alguien que, en un gesto generoso, piensa en nosotros como dignos de recibir algo suyo.
Conocí a un señor cuyo amor por Racing era tan ferviente que me costaba creer que no lo había heredado de su padre, sino de sus primos. Y sin embargo, ese amor lo transmitió a su hija. Entonces, ¿a quién pertenece ese amor? ¿A la hija, al padre o a los primos? La pregunta se vuelve un laberinto, porque el amor, en su esencia, no tiene dueño.
Leí alguna vez, creo que fue Kundera, que el amor más puro es el de los perros. Un perro no te cela, ni te molesta si su cariño se extiende a otros. Su amor es tan inmenso que, diez minutos después de un regaño, ya lo ha olvidado y vuelve a ofrecerte su afecto incondicional. Pero si un padre tiene un perro y luego nace su bebé, el bebé ama al perro y el perro ama al bebé. Entonces, ¿el amor del perro le pertenece al padre o al bebé?
El amor puro no tiene dueño. Es un poco de cada uno, un regalo que se comparte y se multiplica. Y el amor que genera un equipo de fútbol, en ocasiones, comparte esa misma pureza. El equipo, como el perro, no nos guarda rencor. No importa cuántas veces lo regañemos después de una derrota, siempre volveremos a él con el mismo cariño en el siguiente partido. Porque ese amor, aunque heredado, se hace nuestro. Y es en hacerlo nuestro, donde encontramos algo que trasciende a quienes nos lo dieron.
Es un hilo invisible que nos conecta y nos recuerda que, al final, lo que importa no es de dónde viene, sino cómo lo guardamos en el corazón.
El fútbol, como la vida (sí, es un cliché, pero los clichés a veces esconden verdades profundas), es un juego de momentos. Momentos que se desvanecen en el aire, como humo, pero que dejan una huella eterna en la memoria. Hoy quiero hablar de uno de esos momentos, de uno de esos encuentros que, sin pretenderlo, dejó una huella sutil pero imborrable.
Era un hombre que llevaba la pasión en el pecho y la melancolía en la mirada. Un hombre que fue testigo privilegiado de la magia: vio jugar en estadio lleno a Pelé, Maradona y Messi, cada uno en su mejor momento. Tuvo el placer, la dicha única, de ver a los dioses del deporte escribir sus leyendas.
Él me recibió en su casa de Parque Chas, el mismo barrio en el que se perdió el protagonista de El cantor de tango, de Tomás Eloy Martínez, autor que me regaló mi padre justo antes de ese viaje. . Y fue allí, en esa casa de Buenos Aires, donde nos hicimos amigos. Ocurría casi siempre a la hora del almuerzo o de la cena. Bajaba las escaleras con su ritmo cansado y su voz ahogada, me ofrecía refresco, lo preparaba de un modo metódico, agarrando un largo y delgado artefacto metálico con el que revolvía la mezcla con parsimonia, terminaba envasándolo en una botella de vidrio que luego guardaba en la nevera. Era un ritual: un gesto pequeño y cuidadoso que abría las puertas de su alma.
La primera vez, indagó un poco sobre mí, sobre mi amor por la literatura y mis planes futuros. La segunda, fue directo al grano con una pregunta que buscaba crear un vínculo eterno o descartarlo de una vez: ¿Te gusta el fútbol?. Le respondí que sí, que me emocionaba verlo, que era hincha de un equipo de mi país. Me sorprendió cuando lo reconoció al instante, y más aún cuando mencionó a los ídolos de mi propio equipo. Su equipo, mucho más grande que el mío en historia, tradición y nombre, era para mí un nombre conocido. Pero el mío, un equipo difícil de ver a nivel internacional, era para él un dato claro y puntual, con nombres de figuras y estadios. Incluso mencionó a un gran ídolo nuestro que tuvo un paso fugaz y polémico por el suyo. Era una enciclopedia del deporte. Te hablaba de cualquier jugador, en cualquier época, con una precisión absurda. Su oratoria era tan prolífica que, cada vez que exponía algún dato desconocido, el tiempo parecía degradarse, como si el reloj también quisiera escuchar.
Así, entre anécdotas de fútbol, refrescos meticulosamente preparados y charlas que se extendían hasta que la noche caía, fuimos tejiendo una amistad que, poco a poco se fue transformando, pasó de la charla a la observación, comenzamos a ver partidos de su equipo, del mío, de las selecciones, vimos un mundial entero, y durábamos casi otro partido entero hablando del partido que acabamos de ver. Llegó el punto en que incluso llamaba a la puerta de mi habitación porque tenía un lugar reservado en la sala y no toleraba verlo vacío. Con su pasión y su melancolía, me recordó que el fútbol, como la vida, no se trata solo de goles y victorias, sino de esos momentos que, aunque efímeros, nos acompañan para siempre, como una remontada en el último minuto que al final no sirve para ganar el campeonato. Racing era su religión, su refugio, su razón para creer en algo más grande que sí mismo. Y yo, simplemente un espectador privilegiado de su devoción.
La vida, como un partido de fútbol, es caprichosa. En un instante, todo cambia , de pronto una patada mal calculada se traduce en una expulsión que condiciona el juego. Él lo sabía mejor que nadie. Un accidente en su juventud lo dejó con movilidad reducida, obligándolo a caminar con bastón. Aquel golpe no solo afectó su cuerpo, sino también su espíritu. La depresión se convirtió en una sombra que lo acompañó. Antes de aquel acontecimiento había sido un ingeniero empresario, un fotógrafo apasionado, y un deportista que amaba competir. Después, siguió siendo todo eso, pero con una carga adicional: la de aprender a vivir con la fragilidad que la vida le impuso, la de entender que el mundo es uno cuando estamos completos y otro cuando estamos rotos. Su espíritu nunca se repuso, y aunque buscó seguir sus hobbies tratando de fotografiar perritos en los parques, pues también entendía el valor del amor canino, no pudo nunca confrontar la desgracia, verse en el espejo convertido en lo que no era, le hizo olvidar lo que era, y se condenó a sí mismo a caminar con su bastón, encerrarse en la habitación por días cuando todo le producía demasiado fastidio, y a convertirse en una carga para la mujer que lo amó la vida entera.
Pero muy pocas veces hablamos realmente de lo pesado que se sentía caminar con ese bastón, más bien lo hicimos sobre intercambiar camisetas, vernos en el cilindro de Avellaneda, compartir un asado mientras nos emocionábamos contando todo lo que no sirve para nada. La última vez que nos contactamos fue en una llamada de treinta minutos en la que opinamos de la Copa América, me actualizó sobre Racing, y me contó sueños que nunca se cumplieron, tuve el tiempo de enviarle una foto de mi familia, y él me envió una del matrimonio de su hija, y luego otra en dónde aparecía sonriente con un completo desconocido para mis ojos, venía escrito: Aquí estoy con Víctor Hugo T- luego me contó que fue el relator del gol del siglo y que fue él quien bautizó a Maradona como el barrilete cósmico. Me intentó llamar varias veces, pero el flujo de mis días me impidieron atenderle, las horas de diferencia también hicieron lo suyo, y se volvió difícil concretar. El último mensaje que me envió, decía- Feliz día del padre-. Y luego, él perdió su celular, y nosotros perdimos el contacto, para siempre.
Hoy pienso en él y en cómo el fútbol, ese deporte que tanto amamos, es también una metáfora de la existencia. Hay momentos de gloria y de derrota, de conexión y de absoluta desconexión. Él lo sabía mejor que nadie. Su vida fue un partido lleno de altibajos, pero siempre puso huevos y sudó la camiseta. Y aunque la soledad lo perseguía, su presencia transmitía una compañía sincera, cálida, tenía esa virtud caprichosa de los hombres extraviados: la de hacer sentir a los demás un poco menos solos.
Él amaba a su hija, a Racing, la fotografía, puede que la ingeniería, y en cierto sentido la vida misma. Y a pesar de las adversidades, encontraba razones para seguir adelante. Estaba lleno de matices y profundidad, y de resentimiento al amarillo con azul. Era un hombre que había entendido y toleraba la fragilidad, aún cuando ya estaba hastiado de estar frágil. No siempre tenemos la oportunidad de despedirnos, en este caso nunca pudimos intercambiar esas camisetas que tanto prometimos. Pero lo que sí tenemos son los recuerdos como esos goles que quedan grabados en la memoria y que nos acompañan para siempre.
A vos, amigo mío, te dedico estas palabras. Pues es la única manera que encuentro de grabar las tardes de fútbol, las charlas, y la particular manera que tiene Dios de hacerte ver que nunca estas solo en este lugar. Fuiste un ejemplo claro de que, incluso en la vulnerabilidad, hay belleza y voluntad. Y que, aunque la vida nos quite cosas, nunca podrá quitarnos lo que vivimos y menos lo que sentimos, el amor que cargamos dentro hacia todo lo demás…
Espero que en algún rincón del universo, sigamos hablando de fútbol, como aquellas tardes ya lejanas en Parque Chas, lamento no contestar.
Buen viaje.
“Aunque la vida nos quite cosas, nunca podrá quitarnos lo que vivimos y menos lo que sentimos, el amor que cargamos dentro hacia todo lo demás”